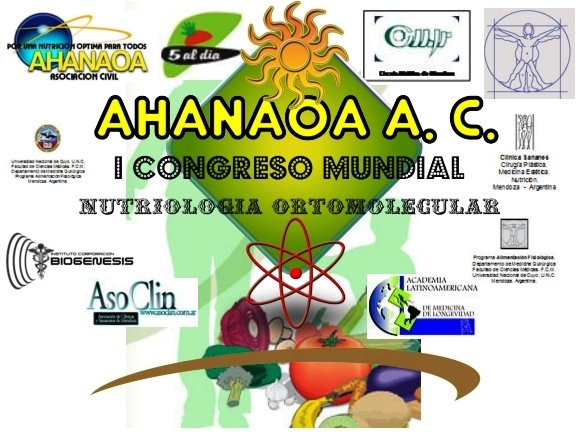La reactivación consiguiente de la producción de alimentos básicos de los pequeños agricultores -así como del empleo- proporcionó alimentos locales y posibilidades de obtenerlos a través del empleo que redujeron radicalmente la pobreza y la MPE en gran parte de Asia y América Latina entre 1965 y 1988. Desde comienzos del decenio de 1980, tres factores han frenado el interés en ampliar la producción de alimentos básicos en las zonas donde subsiste la MPE.
| Cuadro 15 |
| TASA DE CRECIMIENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS, 1961-1998 |
| | Países en desarrollo | Asia oriental y sudoriental | América Latina y el Caribe | Asia meridional | África subsahariana | África |
| | (Porcentaje por año) |
| Cereales | | | | | | |
| 1961-71 1971-81 1981-91 1991-98 1966-82 1982-98 | 2,76 2,76 1,86 1,55 2,7 1,67 | 1,96 2,03 1,67 0,86 2,36 1,35 | 1,43 2,38 0,74 2,72 2,23 2,05 | 1,88 2,33 3,09 1,7 2,3 2,69 | (0,29) 2,04 (-0,07) (0,97) 1,76 (0,06) | 1,03* 1,98 (0,75) (1,13) 1,94 0,75 |
| Raíces y tubérculos | | | | | | |
| 1961-71 1971-81 1981-91 1991-98 1966-82 1982-98 | 2,95 1,19 0,73 0,99 1,12 0,7 | (0,4) 2,92 1,06 (0,09) 2,38 (0,21) | 1,57 -0,77 1,07 1,02 -0,56 0,87 | 4,13 1,73 1,62 1,09 2,04 1,5 | 0,65 1,44 1,91 (0,25) 0,52 1,42 | 0,65 1,52 1,95 (0,34) 0,61 1,42 |
| Fuente: FAOSTAT. Las regresiones son del autor. Tasas de crecimiento de la tendencia lineal de ajuste óptimo en cada período. Los números entre paréntesis indican que la tendencia no es significativa; * tendencia significativa al 10 por ciento; otras tendencias significativas al 5 por ciento. |
- A nivel mundial, la producción de alimentos básicos, estimulada en Europa por las subvenciones y en muchos países en desarrollo por la revolución verde, creció a un ritmo mucho más rápido que la población y la demanda efectiva. Durante cuarenta años, los precios de los alimentos básicos han bajado un 0,4 por ciento al año aproximadamente en relación con los de los productos manufacturados; a pesar de las sequías registradas en África, no ha habido un pánico alimentario mundial creíble desde 1972-74. Se concluyó que tal vez no sea conveniente producir más alimentos básicos.
- La incidencia mundial de la MPE se ha reducido notablemente (aunque sigue siendo alta). Se considera que la MPE que aún persiste se debe a posibilidades insuficientes de obtener alimentos, determinadas principalmente por la pobreza. La conclusión que se ha sacado de esto es que un aumento de la producción de alimentos, incluso en lugares donde prevalece la MPE, apenas contribuiría a reducirla, y que debería atribuirse menos importancia a la MPE para concentrarse en cuestiones relacionadas con la nutrición, como los micronutrientes, las infecciones, la inocuidad de los alimentos y los problemas de una población que envejece y engorda cada vez más.
- Los rendimientos decrecientemente sostenibles del agua, la tierra y los productos agroquímicos han provocado tensiones ambientales. La conclusión que se ha sacado de esto es que hay que actuar con cautela tanto al intensificar la producción de alimentos básicos, especialmente cuando se parte de una base genética reducida, en las zonas principales de la revolución verde -llanuras irrigadas y fértiles- como al extender la producción a tierras marginales.

El empleo en la producción de alimentos básicosCampesinos de Myanmar producen trigo con un uso extensivo de la tierra - FAO/19710/G. BIZZARRI |
Sin embargo, la expansión de la producción local de alimentos ha de seguir siendo considerada como una parte de la solución a los problemas nutricionales. La MPE es todavía la causa principal de mortalidad y miseria en el mundo. La enorme mayoría de sus 800 millones de víctimas lo son sobre todo porque, ya sea ellas o sus padres o hijos que trabajan, carecen de la posibilidad de obtener alimentos a través del empleo, es decir no pueden producir o ganar lo bastante para costear alimentos suficientes. La posibilidad de obtener alimentos suplementarios para reducir la MPE -y absorber el aumento del 50 por ciento de la población en edad de trabajar en África y el Asia meridional prevista para 2020-50- seguirá dependiendo de que crezca el empleo asalariado o por cuenta propia en la agricultura.
Producción de alimentos básicos, rendimiento e ingresos derivados del empleo
En el mundo en desarrollo, los descensos de la pobreza, la subalimentación calórica y la MPE han ido unidos por lo general a una producción de alimentos básicos en rápido aumento. El Cuadro 14 muestra por qué sucede esto. La población de esas zonas sigue dependiendo principalmente de la agricultura y del trabajo agrícola para obtener ingresos a través del empleo. Para los pobres, estos ingresos representan, de manera abrumadora, la fuente principal de posibilidades de obtener alimentos. Para las personas más expuestas a la inseguridad alimentaria -los más pobres, la población rural, las personas que viven en zonas remotas- la dependencia respecto de la agricultura es aún mayor. El aumento de la producción local de alimentos básicos, que genera más ingresos derivados del empleo asalariado y por cuenta propia y garantiza la posibilidad de obtener suministros seguros, ha sido normalmente el factor decisivo de la seguridad alimentaria, hasta que el crecimiento de la agricultura, seguido de una diversificación con éxito, ha reducido la dependencia respecto del empleo agrícola a los niveles actuales en el Asia oriental y América Latina.
En el período de 1945-59 se observó cierta aceleración del crecimiento de los alimentos básicos, basada sobre todo en la expansión de la superficie agrícola y (en Asia) en el riego. A partir de finales del decenio de 1950, con el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano, fueron cada vez más las regiones agrícolas donde se acabaron las tierras de labranza de buena calidad que aún estaban baldías, al tiempo que el número de personas que buscaban empleo crecía más deprisa que nunca y la industrialización avanzaba más lentamente o creaba menos empleo de lo que habían previsto los planificadores. Afortunadamente, el período de 1965-85 fue excelente para el aumento del rendimiento de los principales alimentos básicos en Asia y América Latina, ya que la revolución verde proporcionó de manera creciente variedades apropiadas para los pequeños agricultores que emplean mucha mano de obra. En el Cuadro 14 se resumen los resultados desde 1961.
El aumento del rendimiento en Asia y África muestra un punto de inflexión hacia mediados del decenio de 1980, aunque este momento varía según los cultivos y las regiones (Cuadro 15). Además, aunque el aumento del rendimiento de los alimentos básicos siguió generando mucho más empleo por unidad de PIB suplementaria que, por ejemplo, el pastoreo, la industria o la construcción (y la mayoría de las actividades urbanas), el efecto sobre el empleo disminuyó: un aumento del 20 ciento en el rendimiento del trigo o el arroz en Asia se traducía en un incremento del 4 por ciento en el empleo a mediados del decenio de 1970, pero sólo del 1-2 por ciento a finales del decenio de 1980.
Los datos significativos sobre la pobreza, la seguridad alimentaria y el déficit de energía están relacionados con los datos sobre la producción de alimentos básicos, el empleo y el rendimiento. Esto no se debe a que un aumento de la disponibilidad mundial de alimentos vaya a acabar con el hambre. Se debe a que la posibilidad de obtener más alimentos básicos locales y fiables, generada principalmente por el trabajo necesario para producirlos, sigue siendo para la población mundial vulnerable la vía inicial de escape tanto de la pobreza como de la MPE, y porque los países que se industrializan lo hacen casi siempre después de haber logrado aumentar el rendimiento de los alimentos básicos. Las personas pobres y malnutridas obtienen los alimentos que reclaman gracias a sus propios ingresos o a los de sus padres o hijos. Estos ingresos se derivan casi siempre del trabajo. La mayor parte de esos ingresos y de ese trabajo, al igual que las propias personas pobres y malnutridas, provienen -y seguirán proviniendo en el 2025- del medio rural30. La posibilidad de que las personas pobres y necesitadas, que seguirán viviendo principalmente en las zonas rurales, obtengan alimentos seguirá dependiendo en gran medida de los ingresos derivados del empleo rural asalariado o por cuenta propia. El aumento de esas posibilidades de obtener alimentos a través del trabajo rural tiene su origen en el crecimiento del sector agrícola y en el crecimiento del sector rural no agrícola. El crecimiento del sector rural no agrícola, al menos en los países con bajos ingresos, depende normalmente de la demanda anterior de una agricultura local en expansión, a la que el sector rural no agrícola proporciona instrumentos e insumos agrícolas; la elaboración y el transporte de los productos agrícolas; y, sobre todo, los vínculos de consumo, dado que los ingresos agrícolas suplementarios, especialmente entre los agricultores y trabajadores agrícolas menos acomodados, se emplean en la construcción, el comercio y otros servicios locales. Así pues, el aumento de los ingresos derivados del empleo rural, y por tanto la mejora de la seguridad alimentaria para las personas vulnerables, seguirán dependiendo principalmente del aumento del empleo y los ingresos agrícolas locales.
En la mayor parte de Asia y África -donde viven y trabajan la mayoría de las personas que sufren inseguridad alimentaria- la extensión de la agricultura a nuevas tierras está teniendo, o tiene ya, costos prohibitivos (o es incluso inviable). Por consiguiente, el aumento de los ingresos derivados del empleo asalariado y por cuenta propia en la agricultura sólo es viable en la medida en que:
- la productividad de todos los factores de la agricultura crece lo suficiente para compensar cualquier descenso de los precios agrícolas netos, logrando que resulte atractivo o asequible para los agricultores aportar más insumos, incluida mano de obra familiar o asalariada; y/o
- la organización de la producción cambia de manera que los recursos agrícolas, especialmente la tierra, se redistribuye en favor de las explotaciones agrícolas pequeñas y familiares con un uso intensivo de mano de obra; y/o
- la tecnología introduce cambios en el modo de utilizar la mano de obra, o los incentivos se reorientan de manera que resulta rentable para los agricultores utilizar intensivamente una proporción mayor de la mano de obra, por ejemplo para producir hortalizas, en lugar de dedicarla al pastoreo extensivo.
Estos tres factores suelen estimularse mutuamente, pero el aumento de la productividad agrícola es la fuente principal del crecimiento de la demanda de trabajadores asalariados y autónomos en las explotaciones agrícolas, y por consiguiente de la mejora de la seguridad alimentaria31, y está limitado sobre todo y de forma creciente por la escasez de tierras y aguas.
Reducción de la inseguridad alimentaria mediante el empleo agrícola: aumento del rendimiento de los alimentos básicos
La producción de alimentos básicos constituye con mucho el uso de la tierra, la fuente de empleo y el componente de la producción agrícola más importante en muchas zonas con una inseguridad alimentaria grave (es decir, en la etapa inicial del desarrollo de los países con bajos ingresos). Los pequeños agricultores y los trabajadores sin tierras, que son los grupos más vulnerables a la inseguridad alimentaria, se concentran especialmente en la producción de alimentos básicos. Esta producción genera más empleo por unidad suplementaria de tierra o de producción que la mayoría de los otros usos alternativos de la tierra. Pero, para la población con bajos ingresos y expuesta a la inseguridad alimentaria, el aumento del rendimiento de los alimentos básicos (por hectárea y por litro), y por consiguiente los ingresos suplementarios derivados del empleo asalariado y autónomo para cultivarlos, será -al menos hasta el 2020- la fuente principal de la mejora de la seguridad alimentaria.
Esta perspectiva se enfrenta con tres amenazas: los productos de origen animal, la disponibilidad de agua y el rendimiento potencial.
Al aumentar sus ingresos, los sectores más acomodados de la población de los países en desarrollo desvían ingresos de los cereales a los productos de origen animal y aumentan su ingesta total de calorías. Para obtener calorías de la carne o la leche se necesita una cantidad de cereales de tres a siete veces superior que para obtenerlas directamente de los cereales. Esto puede ejercer una presión al alza sobre los precios de los alimentos básicos, y una presión a la baja sobre la disponibilidad local, que tiene consecuencias negativas para los pobres.
Con el desarrollo urbano y la industrialización, aumenta la demanda y la necesidad de agua. Se intensifica la presión económica, ecológica y política para detraer agua a la agricultura. Será difícil conseguir el aumento de la eficiencia en el uso del agua necesario para mantener la producción de alimentos básicos en las tierras de regadío donde ha tenido lugar la revolución verde en Asia y América central; y aumentará cada vez más la presión para destinar tierras a actividades con un rendimiento por litro mayor que la producción de alimentos básicos. Estos problemas limitarán especialmente el aumento de la producción, el rendimiento y el empleo en el cultivo del arroz, que es el alimento básico que más agua necesita.
El aumento del rendimiento de los cereales en los países en desarrollo ha disminuido de una tasa anual de casi el 3 por ciento en 1967-82 a poco más del 1 por ciento en el decenio de 1990. El rendimiento potencial -es decir el mejor rendimiento que puede conseguirse en una parcela experimental, sin límites de insumos de agua, mano de obra o productos agroquímicos- aumentó muy lentamente en el caso del mijo y el sorgo y en casi todas las zonas semiáridas, incluida la mayor parte de África, pero rápidamente en el caso del maíz, el trigo y el arroz, al estar disponibles variedades de alto rendimiento en los años iniciales de la revolución verde, en la mayor parte de Asia y América Central. Para los agricultores, resulta normalmente rentable conseguir tan sólo un 10-40 por ciento del rendimiento potencial, según las condiciones agro-ecológicas, los costos, los riesgos y la infraestructura para comprar insumos y vender productos. Tras haber conseguido mejoras importantes en el rendimiento potencial, los agricultores suelen superar el nuevo límite económico del 10-40 por ciento en un plazo de 10 a 15 años. A partir de comienzos del decenio de 1970, el aumento del rendimiento potencial obtenido como resultado de la revolución verde se desaceleró y los esfuerzos se reorientaron hacia la mejora de la defensa contra los nuevos biotipos de plagas. A esto siguió, a partir de mediados del decenio de 1980, una desaceleración del rendimiento en el campo en las zonas donde había tenido lugar la revolución verde (y en muchas otras donde no se habían producido tales mejoras). El descenso del gasto real en la investigación agrícola en África y América Latina, y su estabilización (y su disminución en 1999-2000) en el sistema internacional hacen que el futuro del rendimiento potencial, y por tanto el rendimiento en el campo de los principales alimentos básicos sea sombrío.

Seguridad nutricionalPara una nutrición adecuada se requiere una dieta suficiente y equilibrada, que contenga los micronutrientes esenciales - FAO/20216/L. DEMATTEIS |
Reducción de la inseguridad alimentaria a través del acceso a la distribución: tierras, derechos de la mujer, alimentos
Se ha afirmado a veces que no es necesario aumentar la producción de alimentos básicos para acabar con la MPE, ya que ésta aumenta incluso cuando hay grandes existencias de cereales no utilizadas, no sólo a nivel mundial o en los países ricos sino incluso en la India, ya que la distribución es tan desigual que las personas subnutridas carecen de posibilidades de obtener alimentos suficientes. Esta carencia es de hecho la causa principal de la MPE.
Las pequeñas explotaciones tienen habitualmente un rendimiento y una productividad agrícola más altos, aunque no en el caso de todos los cultivos y en todas las condiciones. Las pequeñas explotaciones agrícolas no suelen perder su capacidad competitiva tras haber adoptado avances técnicos como la revolución verde, y la mayor parte de las medidas de liberalización y globalización. Además de estos argumentos basados en la eficiencia en favor de la redistribución de la tierra como fuente de empleo y por consiguiente de seguridad alimentaria, hay también argumentos basados en la equidad. Algunos países y regiones presentan una gran desigualdad en la tenencia de tierras y los ingresos, y en consecuencia una pobreza generalizada y una MPE considerable, a pesar de unos ingresos reales medios superiores a la media; es difícil prever una reducción apreciable de esa desigualdad, por ejemplo en Sudáfrica o el nordeste del Brasil, sin una redistribución de la tierra.
Sin embargo, aun así muchas de las personas más pobres no recibirían tierras si se efectuara una redistribución políticamente plausible. Esto sucedería especialmente en países como Bangladesh, donde cerca del 25 por ciento de la población agrícola carece prácticamente de tierras, aunque en ese país se considera grande una finca de 2 ha y excepcional una de 10 ha. Sin embargo, sería erróneo despreciar por ello la contribución de la distribución de la tierra a la reducción de la MPE. Esta contribución depende no tanto de los ingresos derivados de la tierra como de los efectos sobre el empleo. Cuanto menor es la explotación agrícola y mayor la proporción de trabajadores familiares, más bajos son los costos de la búsqueda, selección y supervisión de la mano de obra, y menos ventajoso resulta eludir el trabajo.
DE LA SUFICIENCIA ENERGÉTICA A LA SEGURIDAD NUTRICIONAL
Agricultura y salud: combinar la seguridad alimentaria y nutricional
En los últimos cincuenta años, los principales problemas mundiales de la alimentación han sido el hambre generalizada y crónica y la malnutrición proteinoenergética. Estos problemas están interrelacionados y además dejan el campo libre a otros problemas cuando retroceden. Por ello se presta cada vez más atención a la seguridad nutricional. Aunque la subnutrición sigue contribuyendo a que cada año mueran 6 millones de niños, hay otras cuestiones que no pueden soslayarse: la anemia aumenta el riesgo de mortalidad para más de 1 500 millones de personas en todo el mundo; la obesidad (IMC > 27,5) afecta a un tercio de los adultos en los Estados Unidos de América y acabará causando la muerte de al menos un tercio de ellos. Sin embargo, paradójicamente, los problemas nutricionales de las fases finales del desarrollo, como la obesidad, tienen sus raíces genéticas y comportamentales en los problemas del subdesarrollo, como por ejemplo la MPE. Además, estos dos conjuntos de problemas están afectando a la vez a un número creciente de países.
También en los países pobres una nutrición suficiente depende tanto del estado de salud como de la alimentación. El descenso observado en la mortalidad de los lactantes y niños pequeños está relacionado con la interacción entre un consumo mayor y más estable de alimentos y una mejora de la higiene, la inmunización y la asistencia sanitaria. Un estudio clásico32 demostró esta sinergia en aldeas pobres del Punjab, en la India, que eran entonces pobres. Se consiguió un descenso mucho mayor de la mortalidad y la desnutrición cuando se dividió una suma fija entre la asistencia sanitaria y la nutrición suplementaria que cuando esa cantidad se concentró en una sola de esas esferas.
Micronutrientes: superación de la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la energía
Para lograr la seguridad nutricional es necesario superar carencias esenciales de minerales y vitaminas que a menudo se superponen e influyen unas en otras.
La anemia ferropénica afecta a una de cada tres personas en todo el mundo y aqueja al 43 por ciento de la población de los países en desarrollo. «No se observan mejoras significativas... en ninguna de las recientes estimaciones de las tendencias»33. La prevalencia mundial ha aumentado desde 1980; el incremento entre los hombres adultos ha sido superior al descenso entre las mujeres y los menores de cinco años.
La anemia ferropénica grave es la causa de una de cada cinco defunciones maternas en el mundo y se transmite a los hijos, provocando retraso del crecimiento y vulnerabilidad a las infecciones. Incluso una anemia ferropénica moderada en edad preescolar reduce permanentemente la capacidad de aprendizaje y la destreza manual. Un aumento del 10 por ciento de la hemoglobina en una persona con anemia moderada aumenta su capacidad de trabajo en un 20 por ciento34.
El hierro puede obtenerse de los cereales, de algunas hortalizas y legumbres, de los productos lácteos y de la carne, en orden ascendente tanto de contenido de hierro como de biodisponibilidad. Cuando aumentan sus ingresos, las personas sustituyen los cereales por las legumbres y hortalizas y posteriormente por la carne. Por consiguiente, el aumento de los ingresos habría debido reducir la carencia de hierro en Asia, donde la incidencia es mayor. Sin embargo, los cambios en la producción han contrarrestado esta tendencia: los cereales mostraron un rendimiento más dinámico que las legumbres, a las que desplazaron, con lo que esta fuente de hierro empezó a escasear antes de que la mayoría de las personas pudieran permitirse un mayor consumo de carne35.
En el decenio de 1990 el riesgo de enfermedades yodocarenciales afectaba en todo el mundo a unos 2 200 millones de personas, de las cuales unos 740 millones sufrían bocio. Hacia 1994 se estimaba en unos 11 millones las personas con cretinismo y en otros 43 millones las que tenían discapacidades mentales. Las enfermedades yodocarenciales han disminuido espectacularmente, lo que constituye un gran logro para las políticas de seguridad nutricional. Gracias a la yodación de la sal, en 1994-97 la proporción de personas expuestas al riesgo de enfermedades yodocarenciales descendió del 33 al 23 por ciento en África, del 23 al 7 por ciento en América, del 43 al 30 por ciento en la zona del Mediterráneo oriental y del 29 al 14 por ciento en todo el mundo.
La carencia de vitamina A afecta a un número menor de personas que la de hierro o yodo. Sin embargo, la carencia clínica (ocular) de vitamina A causa daños irreversibles en los niños, mientras que la subclínica aumenta el riesgo de mortalidad durante el embarazo y perjudica al desarrollo infantil y a la utilización del hierro. La vitamina A se obtiene sobre todo de alimentos de origen animal en los países con altos ingresos y en América Latina, y de las hortalizas de hoja verde, las batatas y el aceite de palma en otras partes. En los países en desarrollo, el número de niños menores de cinco años con carencia clínica de vitamina A se redujo de 5 millones (el 1,1 por ciento) en 1985 a 3,3 millones (el 0,6 por ciento) en 1995. La carencia subclínica está mucho más extendida y el número de niños menores de cinco años afectados se estima entre 75 y 250 millones36.
Otras carencias, como por ejemplo las de zinc, calcio y fibra alimentaria, así como el exceso de sodio, están también muy extendidas y son objeto de una atención creciente. A medida que las personas son más ricas, diversifican su régimen alimenticio y aumentan el consumo de productos de origen animal, frutas y hortalizas. De este modo reducen considerablemente el riesgo de carencia de hierro, zinc y vitamina A. Estos cambios benefician sobre todo a los pobres que se encuentran en las etapas intermedias y finales del desarrollo económico. Las personas muy pobres no pueden permitirse el lujo de utilizar sus ingresos -si los tienen- en comprar frutas, hortalizas o productos de origen animal ricos en micronutrientes. Sin embargo, son estas personas las que tienen más probabilidades de sufrir carencias de nutrientes y de no recibir tratamiento. Por ello es importante aumentar los niveles de micronutrientes esenciales en los alimentos baratos que más consumen, es decir los alimentos básicos. En 1999 se consiguió introducir un contenido mucho más alto de hierro y vitamina A en el arroz transfiriendo genes de otras plantas. Esto apunta a una línea fundamental de investigación.
Nutrición excesiva, enfermedades alimentarias, desarrollo y composición del régimen alimenticio
La nutrición excesiva en relación con niveles reducidos de actividad (y asociada a regímenes alimenticios con un contenido excesivo de grasas animales, sal y azúcar y un déficit de fibra) es una de las causas principales de obesidad, hipertensión, cardiopatías coronarias, diabetes y algunos tipos de cáncer -y por consiguiente de muerte prematura en adultos y discapacidad en ancianos- en los países desarrollados.
Los datos sobre prevalencia indican que las enfermedades nutricionales de la opulencia son ya importantes no sólo entre los pobres de los países ricos, sino también (descendiendo por la escala de ingresos) en los países con una MPE generalizada. En 1995, el 3,3 por ciento de los niños menores de cinco años (18 millones) tenían un exceso de peso en el mundo en desarrollo; en África del norte, la proporción era superior al 8 por ciento (en los Estados Unidos era del 7,4 por ciento). En las zonas urbanas la obesidad es mucho mayor que en las zonas rurales de una serie de países en desarrollo. Los niños menores de cinco años obesos corren un riesgo más de dos veces superior de ser obesos cuando sean adultos37.
Los grupos con ingresos más bajos están expuestos a un tipo diferente de inseguridad alimentaria. En los países pobres, son los más propensos a la MPE y a las enfermedades carenciales, ya que consumen un volumen de alimentos demasiado reducido y una proporción demasiado pequeña de alimentos de origen animal que aportan cantidades concentradas y accesibles de hierro, zinc y vitaminas, así como energía. En los países ricos, son los más propensos a la obesidad y a las enfermedades y la mortalidad consiguientes, ya que consumen (con un bajo uso de energía) excesivas calorías, derivadas en una proporción demasiado grande de grasas y alimentos de origen animal.
La diversificación de los alimentos es un elemento importante de la seguridad alimentaria (para combatir las enfermedades de la opulencia y las de la pobreza y posibilitar el pleno ejercicio de las facultades y funciones). Es el arma indicada tanto contra la nutrición excesiva como contra la nutrición insuficiente, aunque esto no impide que se deba conceder prioridad al aumento de las posibilidades de obtener fuentes baratas de energía a través de los ingresos para quienes sufren MPE. La diversificación de los alimentos mejoró en 1969/71-1990/92 en todas las regiones y todos los tipos de economías, como lo indica el descenso de la proporción de calorías derivadas del principal grupo de alimentos de un país. La intensificación del comercio, los viajes y el desarrollo urbano han diversificado la cesta de alimentos en la gran mayoría de los países. Aparte de la mejora estática de la salud, esta diversificación reduce el riesgo dinámico que una pérdida de la cosecha o un aumento de los precios representa para una única fuente de alimentos. Las presiones en favor de la diversificación -salvo en el caso de las zonas más aisladas y de algunas de las numerosas personas que siguen siendo demasiado pobres para consumir suficientes calorías- han compensado con creces la homogeneización. Del mismo modo, las tendencias a la globalización del consumo local de alimentos básicos no se han visto obstaculizadas sino más bien favorecidas por la producción local de alimentos básicos o la han propiciado38.
REPERCUSIONES PARA LAS POLÍTICAS Y CONCLUSIONES
El análisis precedente pone de relieve varias esferas en las que es necesario aplicar políticas encaminadas a reducir considerablemente la pobreza y la desnutrición. Esas esferas están relacionadas con la producción de alimentos básicos por parte de los pequeños agricultores, la equidad y la redistribución, los grupos desfavorecidos y vulnerables y la seguridad nutricional. Las decisiones sobre políticas relacionadas con el comercio, la liberalización de los mercados y el medio ambiente contribuirán también de manera decisiva a asentar la seguridad alimentaria sobre una base sostenible.
Reducción de la pobreza y mejora de la nutrición mediante la producción de alimentos básicos
Una prioridad absoluta de las políticas está determinada por el hecho de que el crecimiento del aumento de los alimentos básicos, factor fundamental para reducir la pobreza y conseguir la seguridad alimentaria en las fases iniciales del desarrollo, ha estado disminuyendo desde mediados del decenio de 1970. Por ello es necesario que se reanude el progreso del rendimiento potencial de los alimentos básicos.
Investigadores y encargados de formular políticas han de examinar las razones por las que la revolución verde:
- perdió impulso (plena explotación de las zonas mejores, nuevos biotipos de plagas, escasez de agua y de micronutrientes para las plantas, falta de germoplasma intraespecífico con probabilidades de éxito en cultivos robustos de bajo rendimiento);
- no benefició a la mayor parte de la agricultura en las zonas semiáridas y marginales complejas, diversas y expuestas a riesgos;
- creó menos empleo por unidad de aumento del rendimiento;
- dejó de recibir fondos y conocimientos especializados de una investigación pública de acceso libre, en la era de la biotecnología, cuando unas pocas empresas privadas de países ricos acapararon patentes y agrónomos.
Para que se realizara una segunda revolución verde, que proporcionara empleo abundante y mejorara la nutrición, haría falta destinar más fondos a la investigación agrícola en el sector público, volver a centrar la atención en la fitogenética, recuperar los conocimientos de biotecnología que actualmente controlan las empresas privadas y dar prioridad a las regiones menos favorecidas, a la utilización sostenible del agua y al cultivo de alimentos básicos con uso intensivo de mano de obra en las pequeñas explotaciones agrícolas.
La redistribución: una garantía de la seguridad alimentaria de los hogares a través de los alimentos básicos
La seguridad alimentaria de los hogares se beneficia del aumento del rendimiento de los alimentos básicos, que a su vez se beneficia de la mejora del acceso a la tierra, el crédito y las instituciones. La redistribución de la tierra reviste especial importancia por la extrema desigualdad en la tenencia de la tierra y los ingresos agrícolas y, en consecuencia, la pobreza y la inseguridad alimentaria generalizadas en algunos países y regiones. La redistribución de la tierra (y no la reforma de la tenencia, que surte el efecto contrario al alentar a los terratenientes a recurrir al desahucio y a concentrar las tierras en explotaciones agrícolas mayores que utilizan menos mano de obra) es una importante fuente de posibilidades de obtener alimentos a través del empleo, y se traduce en un aumento de la superficie plantada de cultivos alimentarios básicos, ya que los pequeños agricultores reducen el riesgo de que suban los precios en los mercados minoristas de alimentos.
Las reformas agrarias de 1950-80 lograron mucho más de lo que da a entender el escepticismo en boga. En las economías con excedente de mano de obra (donde más extendida está la desnutrición), el mercado favorece a las pequeñas explotaciones con un alto coeficiente de mano de obra. Por este motivo, vale la pena examinar la reforma agraria desde la perspectiva del mercado. Una segunda oleada de reformas agrarias orientadas a mejorar la nutrición podría lograr que las unidades de explotación agrícola se uniformaran y redujeran voluntariamente su tamaño suprimiendo el apoyo selectivo a los insumos de los agricultores ricos (especialmente el agua), orientando el agua, el acceso al mercado, la capacitación, el crédito y la investigación hacia las pequeñas explotaciones (y hacia las personas pobres que tratan de conseguirlos), y poniendo a disposición de los pequeños agricultores planes subvencionados o basados en comprobantes para la adquisición de tierras agrícolas.
Autoabastecimiento nacional de alimentos básicos y seguridad alimentaria
Para un país, un mayor autoabastecimiento de alimentos puede representar una mejora o un empeoramiento de la seguridad alimentaria. Se puede tratar de conseguirlo mediante políticas flexibles y acertadas, tales como programas de riego o de investigación agrícola. Pero la búsqueda del autoabastecimiento puede conducir a una política destinada a conseguir a bajo precio productos rurales para alimentar a las ciudades, creando incentivos aberrantes que perjudican a la producción de alimentos y al empleo y agravan la desnutrición. El desarrollo comprende normalmente dos etapas en lo que respecta a las importaciones de alimentos (véase el Recuadro 19, pág. 208) y es necesario que las políticas se apliquen en el orden siguiente: en la fase de disminución del recurso a las importaciones de alimentos, las políticas racionales de autoabastecimiento de alimentos (que tengan en cuenta las ventajas comparativas y las condiciones logísticas y agroeconómicas), puestas en práctica mediante actividades que fomentan el empleo (especialmente en las pequeñas explotaciones), podrían reducir la malnutrición. En la fase posterior del desarrollo, cuando aumentan las importaciones netas de alimentos básicos (financiadas con las manufacturas y servicios exportados, que a su vez dan empleo a los pobres y les ofrecen más posibilidades de obtener alimentos), la aplicación de esas políticas contribuirá a reducir ulteriormente la subnutrición promoviendo cambios en favor de actividades con una densidad de mano de obra al margen de la producción de alimentos básicos.
Sin embargo, hay que subrayar que la segunda fase sólo es viable una vez superada la fase de crecimiento del empleo y la producción de alimentos básicos. La epidemia de hambre en China en 1960 y la situación de extrema penuria en la India en 1965-66 indican que soslayar el aumento local del rendimiento de los alimentos básicos antes de que haya despegado el empleo no agrícola tiene efectos desastrosos para la seguridad alimentaria.
Reducción de las fluctuaciones en el suministro alimentario y el acceso a los alimentos
Las personas pobres, con una ingesta baja de calorías, y por consiguiente un tamaño corporal reducido, sufren más las consecuencias de las adversidades estacionales y por consiguiente tropiezan con más dificultades para afrontarlas. Puede optarse por políticas que ayuden a los hogares a enfrentarse con las adversidades estacionales. También se pueden reducir las fluctuaciones de los ingresos derivados del empleo mediante políticas apropiadas que fortalezcan la agricultura y distribuyan la actividad a lo largo del año a través del riego, la lucha contra las plagas y nuevas variedades idóneas. Las intensas fluctuaciones estacionales de las condiciones agroclimáticas afectan a una proporción mayor de asiáticos que de africanos, pero la proporción de damnificados en Asia es inferior. La diferencia está en el hecho de que en Asia hay una gama más amplia de opciones con respecto al riego, las obras públicas y el transporte.
La distribución de alimentos subvencionados que forman parte de las existencias públicas no suele estar orientada directamente a los pobres, pero les ayuda en años de carestía al alentar a los comerciantes a liberar antes las existencias que han acumulado, limitando de ese modo las subidas de los precios. Es fundamental que se distribuyan existencias públicas a las regiones necesitadas, remotas y afectadas por la sequía. Ningún país de grandes dimensiones con problemas de desnutrición puede prescindir de las existencias públicas de cereales, pero en algunos países, como la India, el volumen de estas existencias -que representan a menudo el 10 por ciento y en ocasiones hasta el 20 por ciento de la producción interna de alimentos básicos- implica un gasto enorme en unas inversiones públicas inevitables.
Entre los mecanismos de que disponen los hogares para reducir la vulnerabilidad a las perturbaciones se incluyen el crédito y otros servicios destinados a facilitar el consumo; pueden aplicarse políticas que los apoyen, por ejemplo alentando la microfinanciación del consumo para los pobres, cuando esta medida sea sostenible.
Atención especial a los grupos vulnerables y desfavorecidos
Es posible mejorar la seguridad alimentaria de los hogares de esos grupos mediante la distribución directa de alimentos, programas de alimentos por trabajo, subvenciones a los alimentos o planes de socorro para situaciones de urgencia. Una vez más hay que hacer hincapié en su vinculación con el empleo: los programas de alimentos por trabajo pueden mejorar la capacidad de trabajo, la productividad y los incentivos; el trabajo puede proporcionar más alimentos o la posibilidad de obtenerlos. Es difícil reducir los costos y encontrar incentivos apropiados.
Desde una perspectiva a largo plazo, la educación básica constituye la mejor inversión en favor de los grupos más desfavorecidos. La educación mejora la productividad y los ingresos agrícolas, tanto entre los trabajadores como entre los agricultores. Las mujeres instruidas se casan más tarde y tienen una fecundidad menor por matrimonio. Sus hogares están mejor nutridos gracias a un mayor conocimiento de los alimentos y la agricultura, una relación más alta entre el número de trabajadores y el de sus familiares a cargo y una competencia menor entre hermanos. Cuando la educación está distribuida de manera muy desigual (por regiones, género o grupos de ingresos), la subnutrición es mayor que en otras partes, sobre todo entre las personas más vulnerables (los niños pequeños) debido a las tasas elevadas de fecundidad de los hogares con un bajo nivel de instrucción.
En algunas zonas, se podría mejorar la suficiencia energética y la seguridad alimentaria de los hogares mediante una redistribución del control sobre los ingresos y los bienes en favor de la mujer, por ejemplo reduciendo la discriminación de las niñas en la educación y dando a la mujer derechos legales para heredar tierras o haciendo valer esos derechos.
Medio ambiente y seguridad alimentaria
Tanto la seguridad alimentaria como el medio ambiente pueden beneficiarse de una mejora de las políticas. A menudo existen ventajas comparativas, pero se deben a incentivos o medidas erróneos: por ejemplo, los cultivos alimentarios que necesitan mucha agua, y en particular el arroz, ponen en peligro la utilización sostenible de este recurso cuando se subvenciona el arroz con respecto a otros cultivos, el agua con respecto a otros insumos o las inversiones urbanas con respecto a las inversiones rurales (que posiblemente llevarían consigo un ahorro de agua).
El medio ambiente y la seguridad alimentaria de los hogares pueden beneficiarse de una corrección de los incentivos que perjudican al empleo y el medio ambiente; y el aprovechamiento de la función decisiva de los ingresos derivados del empleo para aumentar las posibilidades de obtener alimentos, especialmente fuera de temporada y en épocas de poca actividad.
De la seguridad alimentaria de los hogares a la seguridad nutricional: políticas combinadas
Los países en desarrollo deben abordar los problemas nutricionales de la fase posterior del desarrollo, como por ejemplo la obesidad, juntamente con los problemas de la subnutrición, puesto que sufren ya ambos problemas; las estructuras políticas introducen un sesgo en la distribución de recursos entre ellos; y un tratamiento erróneo de la MPE y las carencias de micronutrientes hoy aumenta enormemente la mortalidad y las enfermedades a causa de la nutrición excesiva dentro de 20-25 años. Es necesario por tanto aplicar una política de incentivos y asignaciones al sector público. Otros dos problemas -la carencia de micronutrientes y la inocuidad de los alimentos- que comparten en diferentes formas las personas emaciadas y las obesas, subrayan la necesidad de unas políticas combinadas de seguridad nutricional para la agricultura, la nutrición, la salud y el medio ambiente.
Es importante que, a medida que se generalicen el bienestar económico y el envejecimiento consiguiente de que disfrutan los grupos más acomodados, los cambios en los modelos de alimentación y de actividad se generalicen también. Esto implica cambios oportunos en los incentivos y las instituciones para la agricultura, los mercados de alimentos, los sistemas médicos y tal vez la educación.
NOTAS
1 R. Eastwood y M. Lipton. 1999. The impact of changes in human fertility on poverty. Journal of Development Studies, 36(1): 1-30.
2 A.K. Sen. 1981. Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation. Oxford, Reino Unido, Clarendon Press.
3 Banco Mundial. 2000. World Development Report 2000/2001. Nueva York, Oxford University Press.
4 S. Yaqub. 1999. Poverty in transition countries: what picture emrerges from UNDP's National Human Development Reports? Working Paper No. 4. Brighton, Reino Unido, Poverty Research Unit, Universidad de Sussex.
5 A. Krueger, A. Valdes y M. Schiff. 1996. The mulcting of agriculture in developing countries. Washington, D.C., Banco Mundial.
6 M. Ravaillon. 1997. Famines and economics. Journal of Economic Literature, 3: 1205-1243.
7 FAO.1946. Encuesta Mundial sobre la Alimentación. Washington, D.C.
8 Ibid.
9 FAO. 1952. Segunda encuesta mundial alimentaria. Roma.
10 K. Bagchi. 1992. Impact of four decades of development on nutrition and health status in India. Roma, Secretaría Mixta FAO/OMS de la Conferencia Internacional sobre Nutrición.
11 ACC/SCN. 1997. Third Report on the World Nutrition Situation. Ginebra.
12 FAO. 1996. Sexta encuesta alimentaria mundial. Roma.
13 Sen, op. cit., nota 2.
14 M. Ravallion, op. cit., nota 6.
15 P. Payne y M. Lipton. 1994. How third world housedolds adapt to dietary energy stress: the evidence and the issues. Food Policy Review No. 2. Washington, D.C., International Food Policy Research Institute; A.E. Dugdale y P.R. Payne. 1987. A model of seasonal changes in energy balance. Ecology of Food and Nutrition, 19: 231-245.
16 S. Schofield. 1974. Seasonal factors affecting nutrition in different age-groups and especially pre-school children. Journal of Development Studies 11(1): 22-40.
17 A.M. Prentice. 1999. Early nutritional programming of human immunity. Annual Report 1998. Lausana, Suiza, Fundación Nestlé.
18 Los niños están indirectamente desfavorecidos, porque se concentran donde es más prevalente la MPE: en los hogares de las familias pobres y extensas, y en las zonas rurales y remotas donde aún no se ha producido la transición en la fecundidad.
19 M. Lipton, S. Osmani y A. de Haan. 1999. Quality of life in emerging Asia. Documento de antecedentes para Emerging Asia: changes and challenges. Manila, Banco Asiático de Desarrollo.
20 Un hogar tiende a tener una proporción mayor de niños con respecto a los adultos, y por consiguiente unas necesidades calóricas menores, si (en igualdad de circunstancias) está en el decil más pobre, está situado en una zona rural y remota y sus miembros tienen un bajo nivel de instrucción.
Sin embargo, muchos indicadores, como por ejemplo las diferencias de mortalidad, muestran que las necesidades se reducen menos que el consumo.
21 J. von Braun, J. McComb, B. Fred-Mensah y R. Pandya-Lorch. 1993. Urban food insecurity and malnutrition in developing countries: trends, policies and research implications. Washington, D.C., IIPA.
22 Sin embargo, entre los chinos pobres, en el decenio de 1980 el consumo de calorías en las zonas rurales y urbanas se aproximó, probablemente porque muchas personas hambrientas emigraron del medio rural a las ciudades, donde rara vez gozaron de las ventajas de la seguridad social urbana o rural. Véase R. Eastwood y M. Lipton. 2000. Changes in rural-urban inequality and urban bias. En G. Cornia, ed. The upturn in inequality within nations since 1980; y M. Lipton, A. de Haan y S, Yaqub. 2000. Poverty in emerging Asia. Asian Development Review (marzo).
23 OMS. 1991. Country studies in nutritional anthropometry: Brazil. Ginebra, Servicio de Nutrición, Organización Mundial de la Salud.
24 M. Livi-Bacci y G. de Santis, eds. 1998. Population and poverty in developing countries. Oxford, Reino Unido, Clarendon Press.
25 A. Bhargava y S. Osmani. 1997. Health and nutrition in emerging Asia. Documento de antecedentes para Emerging Asia: changes and challenges. Manila, Banco Asiático de Desarrollo.
26 Bagchi, op. cit., nota 10.
27 B. Harriss. 1986. The intra-family distribution of hunger in South Asia. Helsinki, World Institute for Development Economics Research; M. Lipton. 1983. Poverty, undernutrition and hunger. Staff Working Paper No. 597. Washington, D.C., Banco Mundial; P. Svedberg. 1989. Undernutrition in Africa: is there a sex bias? Estocolmo, Institute for Internation Economic Studies.
28 Bhargava y Osmani, op. cit., nota 25.
29 M. Lipton. 1993. Land reform as commenced business: the evidence against stopping. World Development, 21(4): 641-657.
30 Las remesas netas de ingresos urbanos a los pobres de las zonas rurales son importantes en un número reducido (aunque creciente) de zonas excepcionales, pero el costo de un lugar de trabajo urbano -capital, infraestructura, congestión- es mucho más alto, incluso en el sector no estructurado, que en las zonas rurales.
31 A menos que dicho crecimiento sea producto de una tecnología que desplace la mano de obra.
32 C. Taylor et al. 1978. The Narangwal project on interactions of nutrition and infections: 1. Project design and effects upon growth. Indian Journal of Medical Research, 68 (Supl.) (diciembre).
33 ACC/SCN. 2000. Fourth Report on theWorld Nutrition Situation. Ginebra.
34 ACC/SCN. Op. cit., nota 11.
35 ACC/SCN. 1992. Second Report on theWorld Nutrition Situation. Ginebra.
36 ACC/SCN. Op. cit., nota 33.
37 Ibid.
38 M. Lipton, A. de Haan y E. Darbellay. 1999. Food security, food consumption patterns and human development. En Human Devlopment Papers 1998: consumption and human development. Nueva York, Naciones Unidas, Human Development Office.
Lic. Nut. Miguel Leopoldo Alvarado